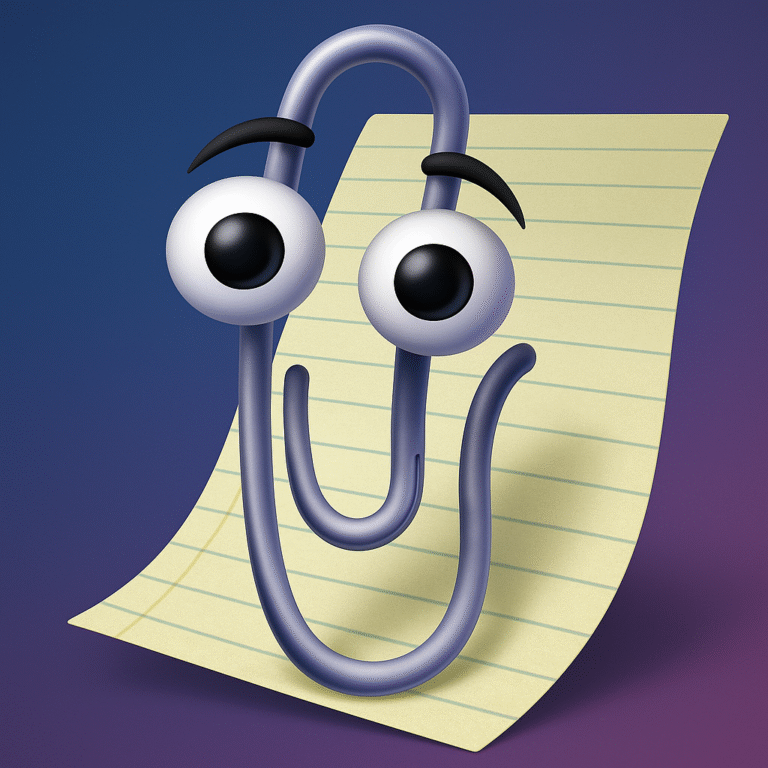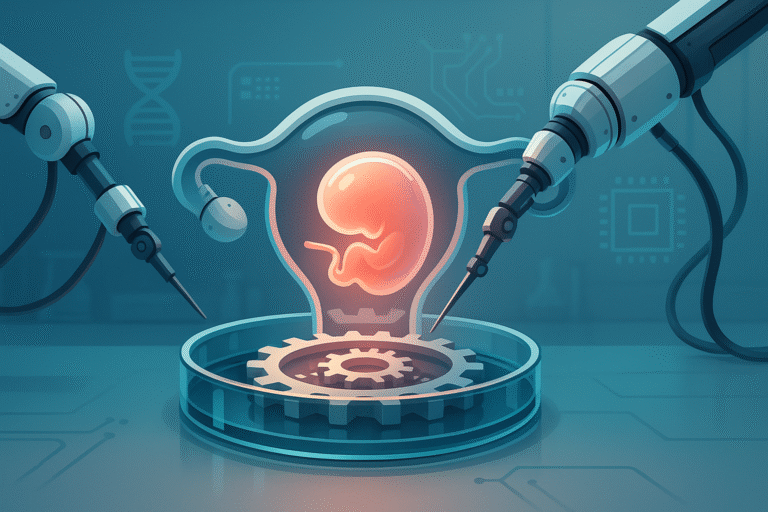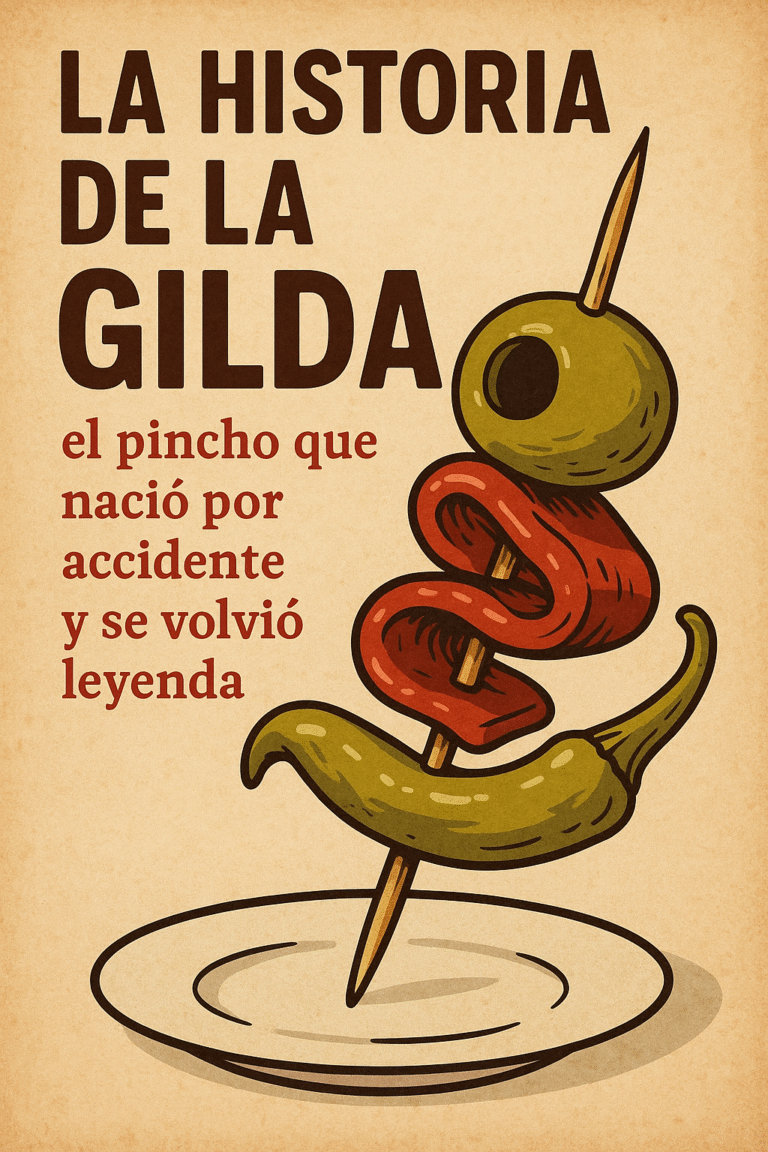En tiempos previos a la llegada de Roma, toda la costa norte de lo que hoy llamamos Galicia estaba marcada por una profunda relación entre tierra, agua y humanidad. Al norte de la ría de Ortigueira, en tierras que mirarían hacia acantilados y bosques densos, se encontraba un pequeño cuerpo de agua salobre, una laguna recogida entre brezales y pinos que las gentes del lugar comenzarían a llamar Lagoa de San Martiño.
Las comunidades del norte no eran únicamente agricultores y pastores, también eran navegantes y artesanos que conocían cada charco, cada ladera y cada valle. Para ellas, las lagunas eran lugares de paso entre mundos: tierras firmes donde cultivar y espacios líquidos donde el viento hablaba y los peces migraban siguiendo rutas tan antiguas como las estaciones mismas.
En el castro más cercano a la laguna, sobre un promontorio que dominaba el valle de Luama, vivía una mujer cuya memoria no se conserva en crónicas —porque no existe escritura local de aquella época— pero sí en el patrón de sus decisiones y en los objetos que la acompañaron en su muerte: collares de bronce, cerámica fina del interior de Iberia y fragmentos de un molino manual para grano que sugerían su papel en la producción de alimento y su prestigio dentro de la comunidad.
Todas las mañanas se caminaba desde su casa hasta la laguna, donde el viento del mar empujaba el agua hacia la tierra y el aroma de las algas se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. Allí encendía siempre el primer fuego del día sobre una roca lisa a poca distancia de la orilla. Ese fuego no servía únicamente para cocinar o dar calor: era un símbolo de pacto entre el pueblo y los espíritus del agua y del bosque. En cada comunidad prerromana de Galicia, el fuego y el agua tenían lugares sagrados distintos pero complementarios, y el humo del fuego se elevaba como mensajero hacia los dioses invisibles que, según se creía entonces, habitaban en los vientos y en las profundidades.
Mientras los hombres preparaban redes y brazos para la pesca y el pastoreo, la mujer cuidaba que el fuego se mantuviera constante, especialmente en días de tormenta y mareas altas, cuando la laguna parecía acercarse a las cabañas de piedra. El fuego meditaba con ella sobre las decisiones del día: intercambios con otros castros, resoluciones de conflictos menores, y la defensa de sus tierras ante el rumor de que los romanos presionaban más hacia el interior cada año.
Aunque los romanos no registraron nombres autóctonos, sabemos por hallazgos arqueológicos que estos pobladores interactuaban intensamente con su territorio: producían cerámica especial, comerciaban metales a través de rutas atlánticas y mantenían redes sociales complejas entre las comunidades de la costa y del interior. El fuego que aquella mujer cuidaba sobre la laguna era un símbolo tangible de esa vida interconectada entre tierra, agua y pueblo — un ritual cotidiano que marcaba, más allá de la historia escrita por los conquistadores, la vida real de la gente antigua de Galicia.