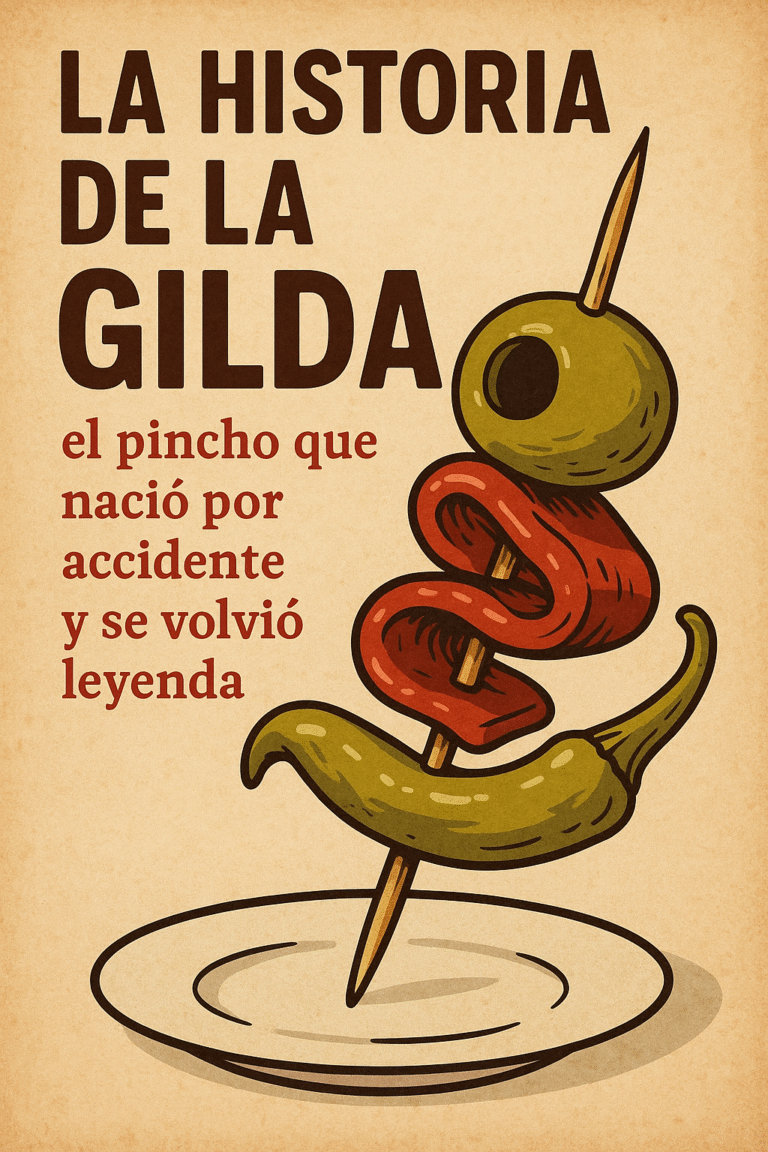El viento golpeaba la casilla telegráfica como si quisiera entrar a reclamar algo olvidado. Julián Morales llevaba cuarenta y dos días sin recibir respuesta, pero seguía enviando señales cada mañana con la misma disciplina: fecha, estado del clima, estado de la línea. Todo correcto. Todo inútil.
La empresa había declarado la línea obsoleta. Pronto llegaría el ferrocarril, decían. Hasta entonces, Julián debía permanecer en su puesto. Nadie sabía bien por qué.
El telégrafo crujía por las noches, no como una máquina, sino como un animal dormido. Julián había aprendido a distinguir el ruido del metal del lenguaje verdadero. Por eso, cuando una noche escuchó el patrón claro del código Morse, se incorporó de golpe.
—¿Hay alguien ahí? —transmitió.
La respuesta tardó. Tres puntos, una raya, una pausa larga.
No abandonen el puesto.
El mensaje no llevaba firma. Julián lo repitió varias veces, esperando confirmación. Nada más llegó.
Desde entonces, el frío fue empeorando. La nieve bloqueó el camino. El generador falló. Julián quemó muebles para calentarse y anotó cada día en un cuaderno que nadie leería. Aun así, cada amanecer enviaba el parte.
El invierno fue el más duro que recordaban los pobladores de la región. Cuando finalmente llegó una patrulla, encontraron a Julián flaco, con la barba blanca, aún sentado frente al aparato.
—La línea está cortada desde hace años —le dijeron—. Nadie pudo haber enviado nada.
Julián no discutió. Solo pidió llevarse el cuaderno. En la última página había copiado el mensaje una y otra vez, como una oración.
Tiempo después, en Buenos Aires, los archivos confirmaron que no existía registro alguno de aquella transmisión. El telégrafo nunca volvió a funcionar.
Pero quienes conocieron a Julián aseguraban que él había entendido algo antes que nadie: que la historia no siempre llama cuando estamos listos, y que hay hombres destinados a sostener mensajes que aún no tienen destinatario.