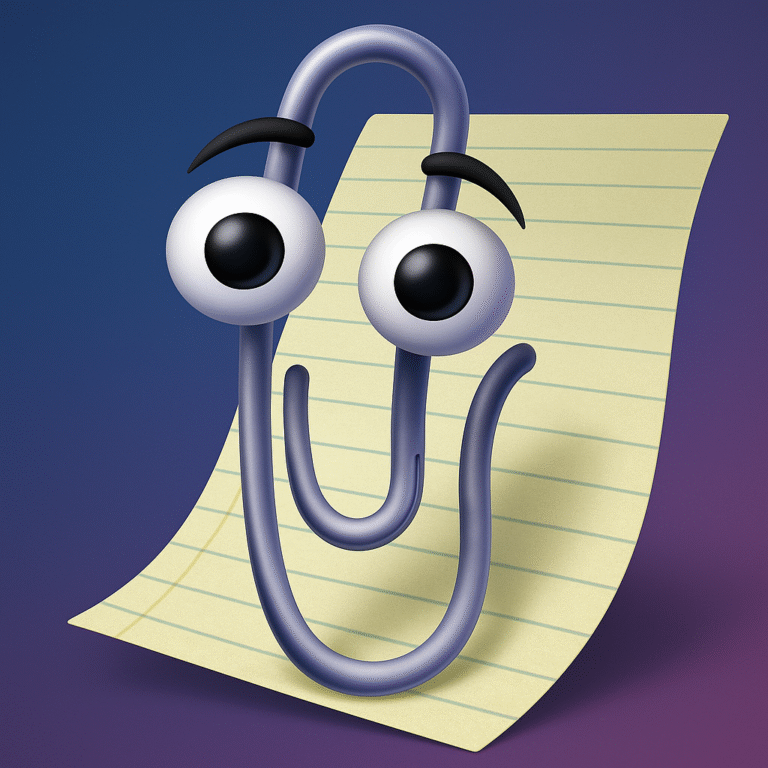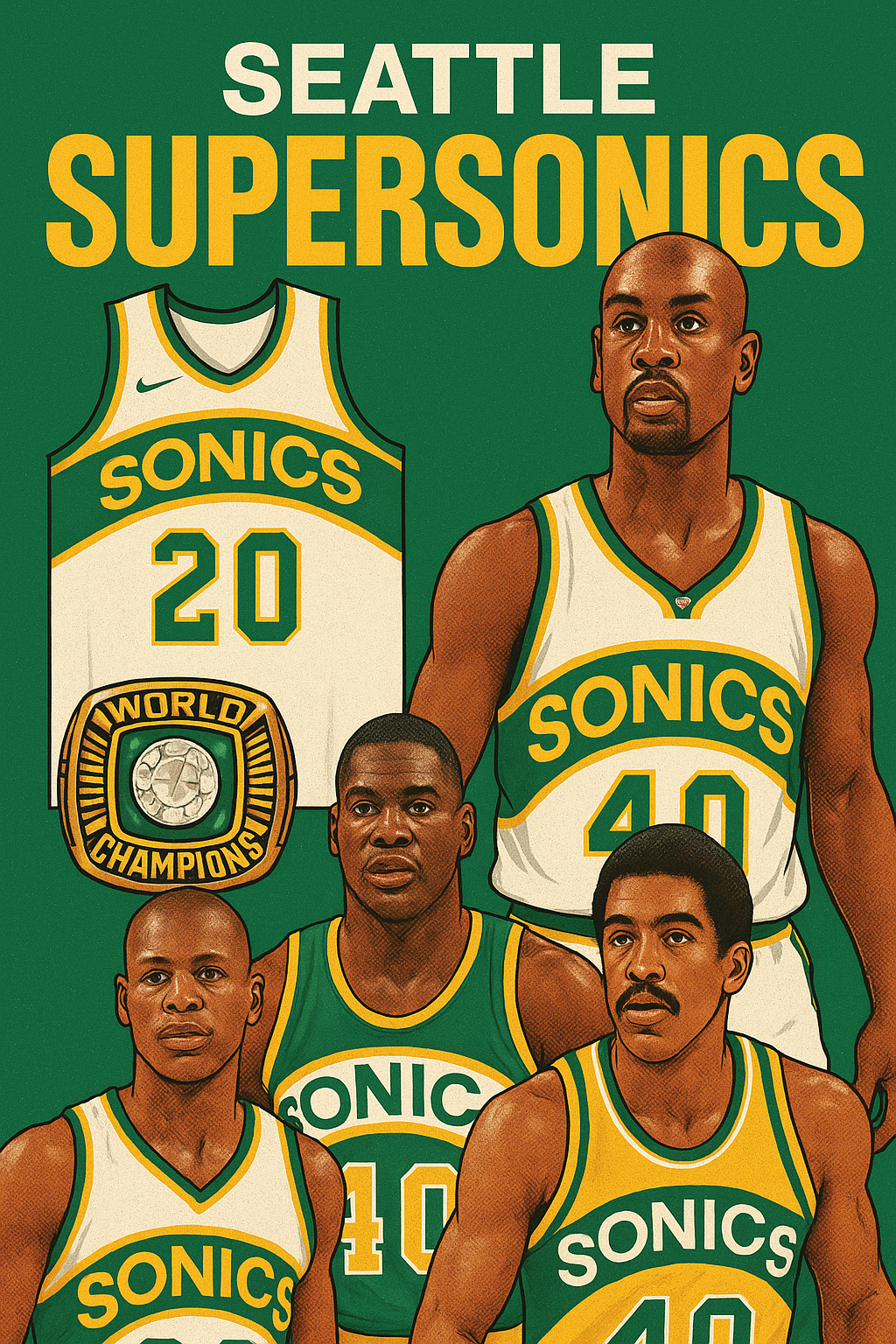El amanecer encontró a Isabel de Rojas con los dedos manchados de brea y sangre seca. No era suyo ese rastro oscuro, sino del hombre que había muerto en el muelle la noche anterior, un corsario inglés que nadie reclamó y que los soldados arrojaron a sus pies como si fuera basura del mar.
Antes de exhalar el último aliento, el hombre le había entregado un trozo de pergamino húmedo.
—No es oro —susurró—. Es algo mejor.
Luego murió, mirando al cielo como si aún navegara.
Isabel cosía velas desde niña. Conocía el lenguaje del viento y la tela, sabía cómo una puntada mal dada podía condenar un barco entero. Por eso entendió el valor del mapa apenas lo extendió bajo la luz temblorosa de una vela. No marcaba cofres ni islas fabulosas. Eran líneas finas, casi invisibles, que indicaban corrientes ocultas, refugios entre arrecifes, rutas que solo los marinos más viejos intuían.
No lo guardó en un cofre. Lo cosió.
Puntada a puntada, escondió el mapa entre dos capas de lona destinadas al San Jerónimo, un galeón que zarparía en días. No por lealtad a la Corona, ni por ambición, sino por respeto al mar. Sabía que aquellas rutas podían salvar vidas.
Cuando Francis Drake atacó Cartagena, el cielo se volvió rojo. Los cañones rugieron, las casas ardieron y el puerto se llenó de gritos. El San Jerónimo, herido y rezagado, logró escapar en la noche, siguiendo un rumbo imposible. El capitán jamás supo por qué las tormentas parecían abrirse ante su proa.
Años después, el barco regresó convertido en leyenda. Decían que tenía suerte divina. Isabel escuchaba en silencio mientras cosía nuevas velas, sin reclamar mérito alguno.
El mapa nunca fue descubierto. El mar borró lentamente las rutas, como hace con todas las cosas humanas. Ya anciana, Isabel descosió la lona, miró una última vez las líneas desvaídas y las arrojó al fuego.
—El mar enseña —dijo—, pero no quiere discípulos eternos.
Al día siguiente, una tormenta cerró para siempre aquellos caminos invisibles.